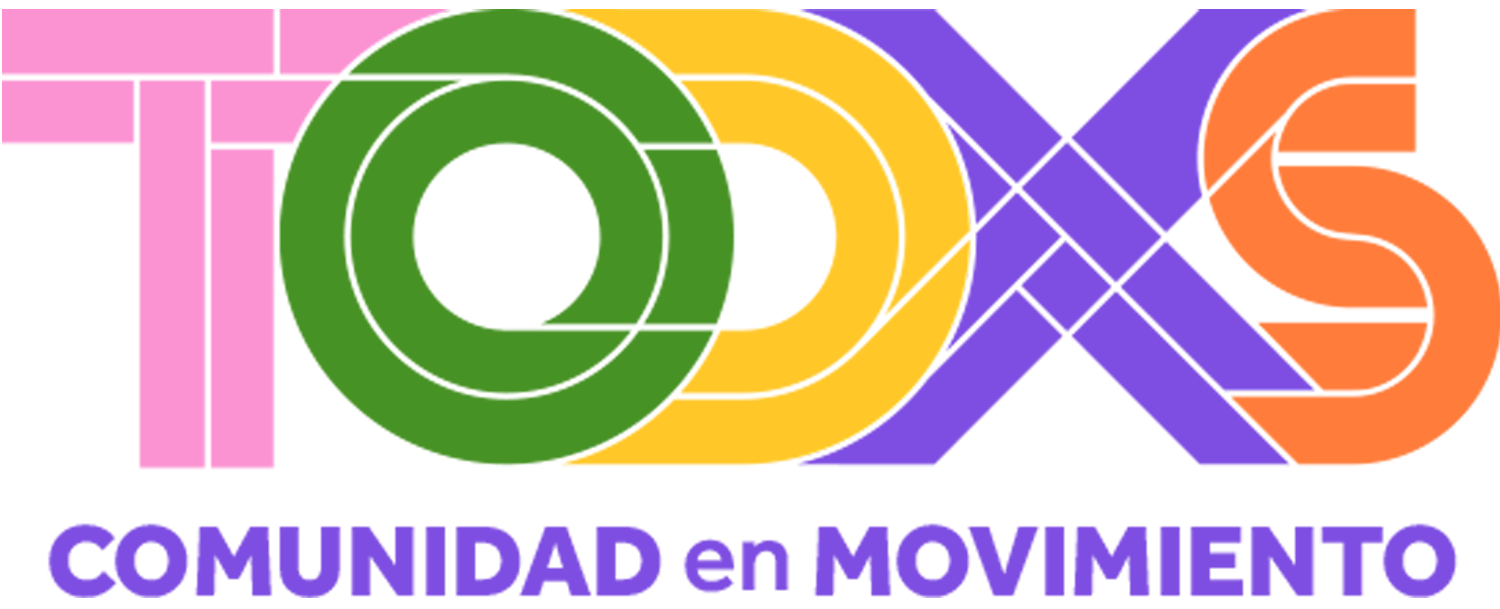Una pequeña y hermosa mariposa blanca vino hasta mí
Yo estaba tirada en el suelo contando mis miserias.
Al caer la noche se cerraron sus alas…
Perdón amiga, ojalá estés bien en donde estés.
Memey
No me conmueven los besos en el parque, ni mucho menos las manzanitas con caramelos. Ni dibujar corazones en los árboles comiendo zanahoria. Aguante los pochoclos que se disfrazan de palomitas, pensó. Memey era muy audaz. Le encantaba lo que chorreara mucha grasa y colesterol. Una buena hamburguesa le rompía el corazón.
Sus atardeceres se resumían en placeres porcinos, extasiada por sus gustos vacunos. En su niñez fue muy perseguida por tener ese pasional gusto por comer y por querer jugar y construir su infancia. Su padre, un machirulo ignorante, su madre una bestia abandónica, ambos opresores. La mamá y el papá de Memey tenían un supermercado donde ella era la encargada de todo lo que había que hacer para sostener ese negocio familiar. Memey vivía triste y miraba las estrellas desde su camita, con el cuerpo cansado después de cada jornada. Cuando todes les niñes de su edad jugaban, Memey trabajaba haciendo una y otra cosa, ayudando a sostener el negocio de papi y mami. Con ocho años Memey no podía salir a jugar ni juntarse con les niñes e ir en busca de travesuritas de verano. Jamás lloró. No sabía cómo hacerlo.
Con la cara pegada detrás de un vidrio, Memey veía a les niñes -de su cuadra y de su edad- jugar y ser felices siendo niñes. Mientras en el seno familiar miraban series de esclavos en la cena todxs juntxs, Memey quería que le salieran alas y así volar muy lejos. La ficción de esas series en su cabeza se había vuelto verdad y coincidía con su realidad. Sabía muy bien que era una niña esclava de sus propios padres. Que la única muestra de cariño que fueron capaces de darle eran rechazos y órdenes de volver al trabajo. Sentí a escapar el tiempo de ser niñe. Ahogando el orgullo de ser niña trans y no poder disfrutarlo.
Memey todo lo proyectaba a futuro. Siempre se decía “Cuando tenga el pelo largo voy a peinarme así, cuando me ponga los pechos podré llenar los vestiditos con flores y correr descalza. O cuando salga a pasear con mi novio, lo voy a llevar de la mano por todos lados y nos vamos a besar en todas las esquinas para que la gente nos vea”. Ilusamente decía “Cuando sea grande quiero ir a mirar el amanecer en el aeropuerto besándome con mi novio en su auto fumando cigarrillos manchados con labial rojo”, entonces Memey entendió que tenía que ser grande para ser libre.
Nunca le escribió una carta a Papá Noel, porque sabía que ese viejo gordo de barba blanca heterosexual no recibía cartas de niñes trans. Todas las fiestitas de cumpleaños a las que nunca fue ni la dejaron ir. Todos los días del niñe en los que esperaba con ansias una muñeca o la bici color rosa en la que soñaba cuando estaba en sus mundos imaginarios. Todo eso, en un mundo que seguramente no estaba preparado para Memey, pero que tenía muchas ganas de desafiarlo y ser feliz.
En esos mundos era en los que Memey vivía mientras hacia todas las tareas y quehaceres que le asignaran en su casa. Al mismo tiempo escuchaba a su madre y padre decir que siga, siga y siga trabajando. Un día, ella se escapó de su casa. Cuando llegó a una plaza, vio que al barrio había llegado el circo. Tuvo ganas de recorrerlo y conoció los leones y los elefantes. Los vio encerrados en jaulas. Al igual que ella, con una familia como jaula.
Memey entendió que el mundo la quería esquizofrénica y lo abortó. Terminó huyendo a Buenos Aires. Llegó a la zona roja a prostituirse con sólo 13 años. Memey era libre al fin sin importar el costo que pagó por esa tan soñada libertad.
El final de Memey ya lo saben, es el mismo fin que tenemos todas las travestis y trans en este país.
¡Basta de travesticidios y transfemicidios!
¡Furia travesti!
Alma Fernández, activista travesti en Argentina