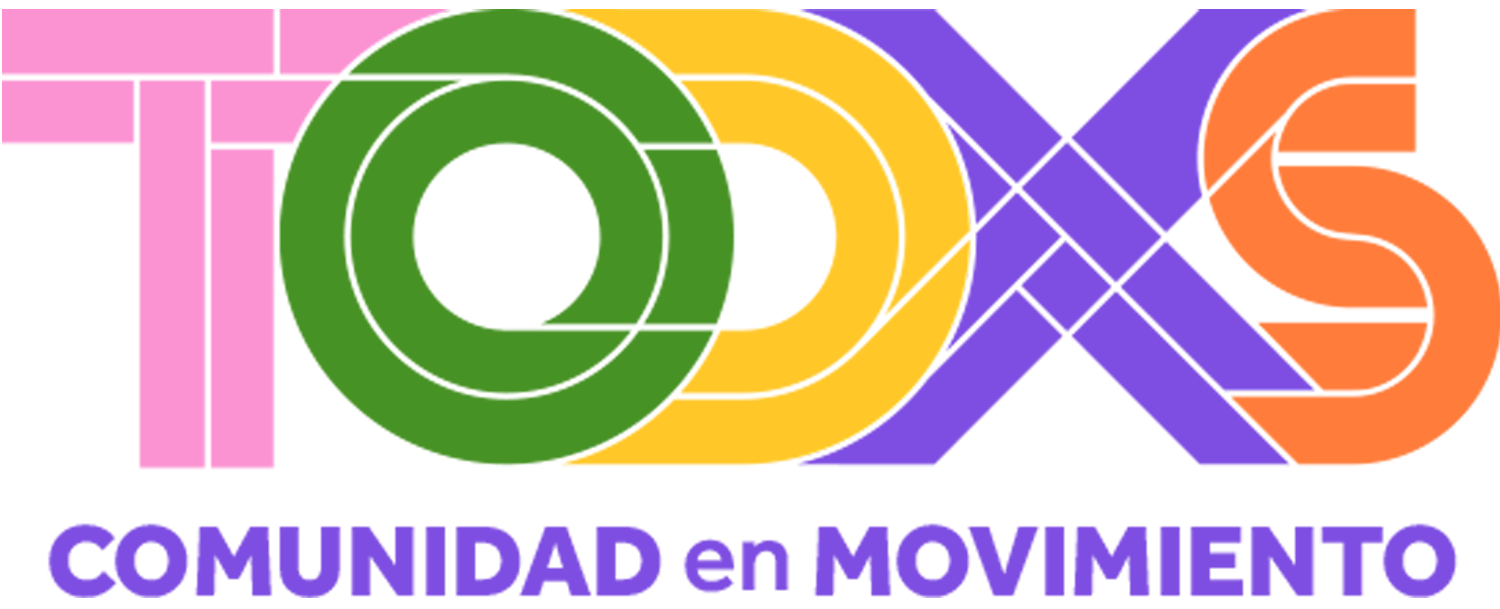Autor: Julián Varsavsky / Página/12
Rodrigo Martin-Iglesias es diseñador, investigador y profesor universitario. Su trabajo se sitúa en la intersección entre diseño, estudios de futuros y geopolítica, con foco en las disputas contemporáneas por el poder, el territorio, la tecnología y la producción de sentido desde una perspectiva latinoamericana y austral. Investiga cómo los imaginarios del futuro, los sistemas técnicos y las narrativas culturales operan como dispositivos geopolíticos, influyendo en la configuración de soberanías, dependencias y modelos de desarrollo. Es director de programas académicos de posgrado entre América Latina y Europa, y participa en redes internacionales de investigación orientadas a pensar alternativas al orden global dominante desde enfoques críticos, decoloniales y transdisciplinarios.
–El secuestro de Nicolás Maduro –emparentado solo en su carácter novedoso y espectacular con el 11-S en Nueva York- fue un episodio disruptivo que está reconfigurando la geopolítica mundial. ¿En qué medida?
–No se trata de una invasión al estilo clásico, con divisiones de tanques cruzando fronteras. Fue una intervención de alto riesgo, ejecutada con precisión letal: la captura de un presidente acusado de narcoterrorismo y, de paso, el intento de asegurarse las mayores reservas de petróleo del planeta. Este acto de violencia brutal, justificado bajo una Doctrina Monroe renovada para la era de la desinformación, no demostró la fortaleza de un imperio, sino su pánico. Fue el síntoma revelador de un poder que, al sentir cómo los cimientos de su hegemonía global se disolvían bajo sus pies –el petrodólar, el monopolio energético, la obediencia geopolítica– recurrió por última vez a mostrar músculo. Lo que siguió no fue el amanecer de un nuevo siglo americano, sino el primer gran espasmo de lo que aquí comenzamos a llamar, con una mezcla de temor y fascinación, el ‘Nuevo Desorden Mundial’.
–Es irresistible la tentación de la cita gramsciana: “El viejo mundo está muriendo y el nuevo mundo lucha por nacer: ahora es el tiempo de los monstruos”.
–Este Nuevo Desorden no es un vacío de poder, ni un simple relevo entre una hegemonía que se apaga y otra que asciende. Es algo más complejo, caótico y potencialmente más violento: el proceso de descomposición de un sistema operativo global que funcionó durante ocho décadas. Es la lenta agonía de un gigante, cuyos reflejos cada vez más espasmódicos sacuden al mundo entero. Y en ninguna parte se sienten esos sacudones con más fuerza, o se ven sus consecuencias con más claridad, que en América Latina. La región ha dejado de ser el “patio trasero” para convertirse en el laboratorio vivo, el epicentro donde las fallas geopolíticas de un planeta en transición colisionan con fuerza brutal.
–El rapto es la superficie, el producto de una tectónica de placas que siempre cuesta distinguir, más aun en el caso de Trump que parece cada vez más liberado de toda represión interna, vomitando sus verdaderos deseos ante el mundo. ¿Cuáles son esos choques subterráneos?
–Para entender la magnitud del terremoto, primero hay que mirar los cimientos que se resquebrajan. La hegemonía estadounidense de la segunda mitad del siglo XX se asentaba sobre un trípode de poder aparentemente inquebrantable. Hoy, las tres patas crujen al unísono, y su colapso relativo genera la inestabilidad sistémica.
La primera pata, la más abstracta pero vital, era financiera: el petrodólar. No fue una invención espontánea del mercado, sino el resultado de un reordenamiento geopolítico forjado en los años setenta, cuando Estados Unidos selló una alianza estratégica con Arabia Saudita. A cambio de protección militar y respaldo político, el reino aceptó fijar el precio de su petróleo en dólares y reciclar sus excedentes financieros en el sistema estadounidense. Con el tiempo, el resto de la OPEP adoptó el mismo esquema. Así, en pocos años, cualquier país que necesitase energía para sostener su economía se vio obligado a acumular billetes verdes. Esto creó una demanda artificial y constante de la moneda estadounidense, permitiendo a Washington financiar déficits monumentales, proyectar poder a bajo costo y convertir las sanciones financieras en un arma de destrucción masiva para economías enteras, como las de Cuba, Irán o la misma Venezuela.
Pero cada arma usada en exceso genera su antídoto. La mera efectividad de las sanciones ha acelerado una silenciosa y masiva fuga del sistema dólar. Cuando China, el mayor importador de energía del mundo, le ofrece a Brasil o Argentina pagar su soja y minerales en yuanes digitales, abre una ruta alternativa que evita la autopista vigilada de Wall Street. Cuando los bancos centrales de potencias medias, desde Singapur hasta Arabia Saudita, aumentan febrilmente sus reservas de oro –el activo por excelencia fuera del sistema– envían una señal clara: la confianza en el monopolio monetario ya no es absoluta. La transición energética, que apunta justamente a reducir la dependencia global del petróleo, socava aún más la base material de este edificio financiero. Si el mundo consume menos crudo, necesitará menos dólares para comprarlo. El círculo virtuoso para Washington se convierte en un círculo vicioso.
–¿Cuál era la segunda pata del trípode?
–El poder militar incontestado, el “guerrero global”, cuya red de 800 bases aseguraba las rutas comerciales y disuadía a cualquier rival. Pero este guerrero está sobreextendido y desafiado tecnológicamente. Los costos de ser el policía mundial se han vuelto insostenibles para una sociedad estadounidense dividida y con infraestructura decadente. Más crucial aún, la naturaleza del poder militar en sí ha cambiado. La era de los portaaviones, el símbolo máximo de la proyección de poder del siglo XX, está siendo cuestionada por misiles hipersónicos y sistemas de Denegación de Acceso/Área (A2/AD), que convierten vastas áreas marítimas en trampas letales. China ha perfeccionado esta estrategia en el Mar del Sur de China. Rusia la ha aplicado brutalmente en Ucrania. La intervención en Venezuela, con todo su espectáculo, puede leerse como un acto de impotencia estratégica: la incapacidad de controlar la región con los mecanismos de influencia económica y política de antaño, lo que obligó a recurrir a la opción más primitiva y costosa.
–Imagino que la tercera pata sería la económico-energética.
–Es el control sobre el recurso estratégico por excelencia, que experimenta la transformación más profunda. Durante un siglo, el poder se midió en barriles de petróleo. Hoy se mide en toneladas de litio, cobalto y tierras raras. La “geopolítica del petróleo”, con sus guerras en el Golfo y alianzas con jeques, cede paso a la “geopolítica del litio”. Y aquí EE.UU. se ha encontrado en una posición paradójica y débil: es una superpotencia energética gracias al fracking, pero un dependiente estratégico de otros minerales en la nueva carrera por la electrificación autónoma. Quien domina la cadena de valor no es el que extrae la roca de los salares, sino el que la refina hasta convertirla en polvos ultrapuros y la ensambla en baterías de alto rendimiento. Y ese dominio lo ejerce, de manera abrumadora, China.
–Mientras Donald Trump bravuconea, amenaza y humilla –antes de negociar— la astucia china se mueve prudentemente por los intersticios más sutiles de la geopolítica. Pero avanza sin parar horadando al adversario por todos los flancos con lógica taoísta.
–Pekín no se ha presentado como un rival militar directo en el hemisferio occidental. Se ha establecido, de manera mucho más astuta, como la “nueva OPEP de la transición verde”. Controla más del 80% del procesamiento global de tierras raras, esenciales para turbinas eólicas y motores eléctricos, y más del 60% de la refinación de cobalto y litio. Mientras Washington amenazaba con sanciones, Pekín ofrecía a los países latinoamericanos créditos sin condiciones políticas, plantas de procesamiento y un mercado hambriento. El imperio que una vez controló el recurso del pasado (el petróleo) lucha ahora, a menudo a la defensiva, por un lugar en la cadena de suministro del futuro.
–La descomposición del trípode hegemónico no es solo un problema de Washington.
–En un mundo hiperconectado, el impacto se propaga con rapidez. Una crisis bancaria en un país sacude mercados a miles de kilómetros. Un conflicto regional dispara los precios de la energía. Una sanción financiera deja a Estados enteros sin acceso a sus propias reservas. Las cadenas de suministro se interrumpen, la inflación cruza fronteras y las protestas estallan en ciudades que, en apariencia, no tenían nada que ver con el conflicto original. La inestabilidad que emerge no se parece a la del pasado: es más veloz, más difusa, más difícil de contener y adopta formas nuevas y peligrosas. La primera es la proliferación de “guerras calientes por fragmentos”. La competencia entre grandes potencias ya no se desarrolla en un duelo bipolar ordenado como en la Guerra Fría. Se externaliza y descentraliza en una multitud de conflictos locales, avivados con dinero, armas y representantes. Ucrania es el ejemplo más claro, pero no el único. En la región africana del Sahel, la competencia por recursos entre viejas potencias coloniales, Rusia y Turquía, fomenta insurgencias y golpes de estado. En el Mar del Sur de China, los choques recurrentes entre guardacostas chinos y filipinos y la transformación de arrecifes en bases militares, han consolidado un conflicto naval de baja intensidad. No hay batallas abiertas, pero sí una guerra fría en el mar, siempre al borde de la escalada. El orden unipolar, con todos sus abusos, todavía imponía límites. Una multipolaridad estable, basada en equilibrios y reglas compartidas, podría haber sido otra salida. Pero lo que domina hoy es algo distinto: un desorden que alienta conflictos periféricos, guerras indirectas y escaladas calculadas para desgastar al adversario sin llegar al choque frontal. El resultado es un planeta lleno de incendios latentes.
–La caja de resonancia de todo esto siempre es la economía, el mercado global.
–Efectivamente, la segunda forma de inestabilidad es financiera y económica: la montaña rusa de los mercados especulativos. Los ágiles y despiadados flujos de capital global actúan como amplificadores de las tensiones geopolíticas. Un fondo de cobertura en Manhattan, que apuesta a que subirán los precios del gas por la guerra en Ucrania, puede terminar causando apagones y desindustrialización en Alemania. Un fondo cotizado (ETF) que decide que el litio es la “nueva fiebre del oro”, puede inundar de capital un frágil ecosistema en los Andes e inflar burbujas de proyectos mineros que, al estallar, solo dejan cráteres sociales y ecológicos. Esta financiarización de la geopolítica y la transición energética significa que las decisiones de unos pocos gestores de fondos, obsesionados con las ganancias trimestrales, pueden decidir el destino de naciones enteras. Desacoplan el bienestar económico de la productividad real y lo atan a la volátil psicología de los mercados.
Estos dos fenómenos convierten al mundo en un sistema de vasos comunicantes donde la presión, en un punto, desequilibra a todos los demás. Una sanción aquí provoca una hambruna allá. Un descubrimiento tecnológico en un laboratorio de California puede arruinar la economía de un estado petrolero del Golfo Pérsico. Y en el centro de este sistema de vasos comunicantes, donde se cruzan los flujos de capital, recursos y violencia, se encuentra América Latina.
—América Latina siembre hay sido bastante caótica e inestable, aun casi sin guerras entre países. El perjuicio del desorden mundial podría ser aún mayor aquí. Resultado del avance de China, EE.UU. reactivó la Doctrina Monroe.
–Si el Nuevo Desorden Mundial tuviera un laboratorio de pruebas, estaría entre el Río Grande y Tierra del Fuego. América Latina es el lugar donde todas las fallas tectónicas de esta nueva era –la transición energética, la competencia de sistemas, la crisis del capital especulativo– convergen y producen sus experimentos más extremos y reveladores. El ejemplo emblemático es la “trampa del litio”, o lo que algunos académicos llaman “dependencia 2.0”. En el llamado “Triángulo del Litio”, que abarca el Salar de Uyuni en Bolivia, el Salar de Atacama en Chile y los salares de la Puna en Argentina, se libra una batalla silenciosa que condensa el cambio de época. Allí, comunidades indígenas y gobiernos locales están en el ojo del huracán. Por un lado, empresas chinas, con ventaja tecnológica y capital paciente, ofrecen construir no solo la mina, sino también la planta de procesamiento, prometiendo así un escalón en la cadena de valor. Por el otro, llegan consorcios estadounidenses y europeos, a menudo aliados con capital australiano o canadiense, con ofertas que prometen estándares ambientales más estrictos –exigidos por sus accionistas– y acceso a mercados premium. El gobierno argentino, ávido de dólares, puede inclinarse por la oferta china o canadiense. El chileno, tradicionalmente más alineado con Occidente, puede preferir la estadounidense. El boliviano, con su modelo estatista, podría haber intentado un camino propio. El resultado inmediato no es desarrollo, sino fragmentación y una nueva versión de la “maldición de los recursos”. Las comunidades de los salares ven pasar camiones que se llevan la “roca blanca” que, tras miles de kilómetros, alimentará baterías en Shanghái o Stuttgart, mientras a sus pueblos les falta agua limpia o calles asfaltadas. La riqueza se extrae, pero no se queda. La geopolítica, en su forma más cruda, se convierte en un factor de división social y ecológica local.
–El otro factor desestabilizador –y a la vez fuente económica de peso- es el narcotráfico.
–Por eso digo que el segundo experimento es la “inseguridad exportada” y el crimen como actor geopolítico. Los cárteles de la droga en México y Colombia han dejado de ser meras organizaciones criminales para convertirse en conglomerados transnacionales con poder militar, capacidad para corromper Estados y sofisticación financiera. Su producto se consume masivamente en el mercado estadounidense, generando un flujo ilegal de capital de billones que se lava. Pero su utilidad va más allá. Para potencias extrahemisféricas, estos grupos pueden ser instrumentos de desestabilización baratos, difíciles de rastrear y que permiten negar cualquier vínculo directo. ¿Puede cortarse el flujo de fentanilo que devasta Estados Unidos sin una colaboración real con Pekín, donde se producen los precursores químicos? La respuesta es no. El crimen organizado deja de ser un problema policial y pasa a formar parte de la rivalidad estratégica global. México o Ecuador se convierten en escenarios de conflictos indirectos, donde la lucha contra las drogas convive con disputas por poder e influencia que exceden largamente a los propios Estados.
–EE.UU. intenta llevar a los gobiernos latinoamericanos hacia la fragmentación mediante los acuerdos bilaterales de libre comercio como salida del subdesarrollo, lo que en verdad genera desindustrialización.
–Estamos bajo la diplomacia del “sálvese quien pueda”. La unidad latinoamericana, un proyecto siempre frágil, se resquebraja bajo la presión del Nuevo Desorden. Cuando cada cancillería calcula que su interés nacional inmediato es firmar un tratado de libre comercio con China, un acuerdo de seguridad con EE.UU. o un paquete de inversiones en tecnologías verdes con la UE, el proyecto colectivo se disuelve. El Mercosur, alguna vez concebido como una ambiciosa unión aduanera, hoy funciona de manera fragmentada. Sus miembros negocian de forma bilateral con actores como Bruselas o Pekín, debilitando cualquier estrategia común. Esta dispersión resulta funcional a las grandes potencias: una América Latina dividida es más permeable a la presión externa y menos capaz de coordinar posiciones en temas clave, como el precio de sus materias primas o un alivio conjunto de la deuda. El antiguo “patio trasero” ya no responde a un solo centro de poder, pero tampoco actúa como un bloque: se mueve entre múltiples influencias, sin capacidad real de imponer condiciones.
–Pareciéramos estar entrando en una era de grandes incertidumbres sin un hegemón claro –por esta razón a Trump se le despierta la bestia interior— mientras el surcontinente anda, políticamente, a los bandazos.
–En definitiva, lo que se configura es un escenario de reacomodo táctico y profunda incertidumbre. América Latina ya no opera bajo la órbita exclusiva de un hegemón, pero la promesa de una multipolaridad estable y beneficiosa se desdibuja frente a una realidad de competencia fragmentada. La región se enfrenta a un dilema estratégico: gestionar la atracción de capitales y tecnología para la transición energética sin reproducir viejos modelos de dependencia, y navegar las rivalidades entre potencias sin quedar atrapada en sus conflictos indirectos. El futuro próximo no se decidirá en una gran batalla, sino en la suma de decisiones nacionales —a menudo descoordinadas— sobre contratos de litio, alianzas de seguridad y acuerdos comerciales. El resultado será un mapa regional más diversificado en sus lealtades, pero también más volátil y desigual, donde la capacidad de cada Estado para negociar y retener valor, será la verdadera medida de su soberanía en este Nuevo Desorden.