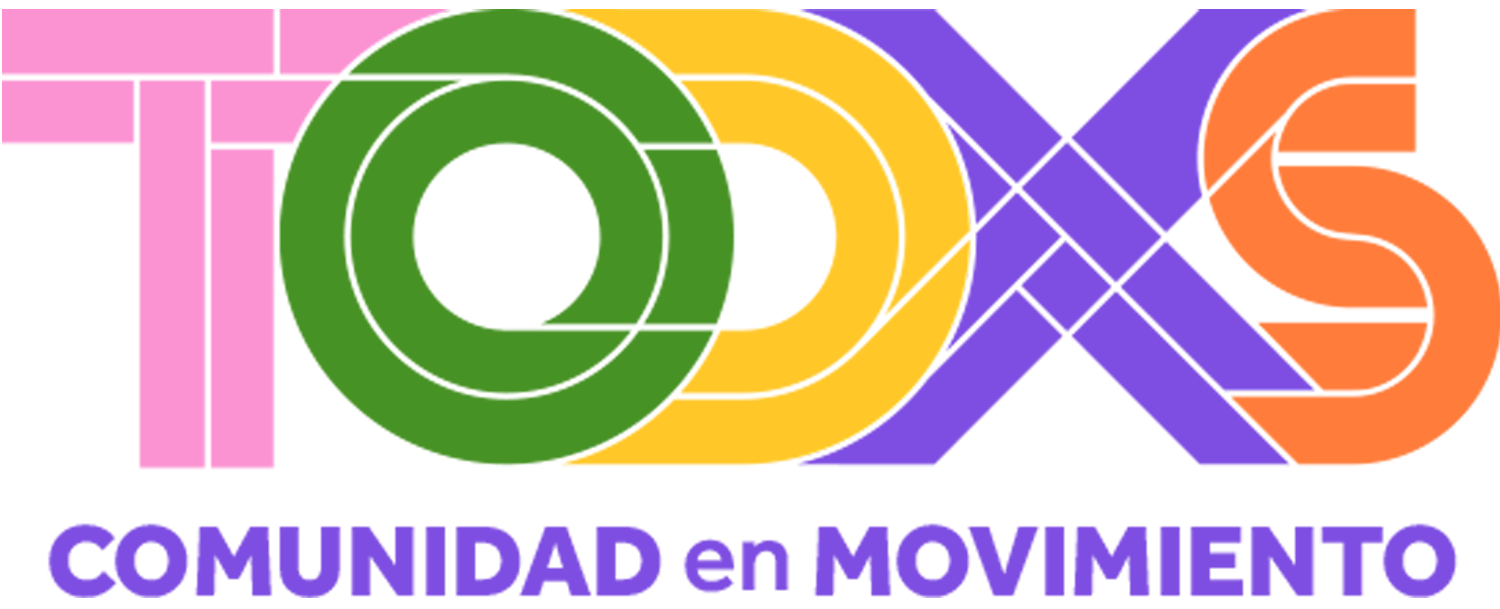Un ataque a una compañera travesti expone las deudas de la democracia y la violencia legitimada por el discurso oficial.
Semanas atrás, Anggie Pitala, compañera travesti, fue brutalmente agredida en plena calle cuando regresaba a su casa. Los golpes y los insultos que recibió por parte de vecinxs del barrio no fueron un hecho aislado. Antes hubo hostigamientos, burlas y discursos que la señalaban como un “peligro”. Esa violencia física fue el punto extremo de una cadena de exclusiones que muchas personas travestis y trans sufren a diario en la Argentina.
El caso de Anggie es el reflejo de un clima social cada vez más hostil. Un país que naturaliza el desprecio y vuelve a instalar la idea de que hay vidas que valen menos. No se trata de hechos aislados, sino del resultado de discursos públicos que habilitan la crueldad, amplificados en redes, medios y —lo más grave— desde sectores del poder político.
Anggie, además, meses atrás había sido despedida de su trabajo en el INAES tras la ola de cesantías dispuesta por el gobierno de Javier Milei, una medida que afectó de manera directa a trabajadorxs travestis y trans. Según el Observatorio Sindical de Géneros y Relaciones Laborales de ATE, más de 90 personas travestis, trans y no binaries fueron despedidas de la administración pública nacional desde diciembre de 2023, dejando en estado crítico el cumplimiento de la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans.
Ese despido fue mucho más que una decisión administrativa: fue un acto de despojo, un mensaje político que marca quiénes sobran en el modelo de país que se quiere imponer. La violencia institucional precedió al ataque físico. En la Argentina actual, el Estado no sólo abandona: también expulsa.
Nuestro país cuenta con leyes pioneras en el mundo, como la Ley de Identidad de Género y el Cupo Laboral Travesti-Trans, conquistas logradas gracias a décadas de lucha colectiva. Pero lo ocurrido con Anggie demuestra que entre la ley y la vida cotidiana hay una brecha abismal. La existencia de derechos escritos no basta cuando la cultura social y las instituciones reproducen prácticas de odio y exclusión.
Las cifras confirman esa violencia estructural: En el primer semestre de 2025, los crímenes de odio aumentaron un 70 % en Argentina, con 17 muertes y 85 lesiones motivadas por prejuicio hacia la orientación sexual o la identidad de género, siendo las compañeras travestis/trans el 70 % de las víctimas. Estos números no son estadísticas frías: son nombres, cuerpxs, trayectorias interrumpidas. Son vidas que el Estado y la sociedad siguen poniendo en riesgo.
El Estado tiene la obligación ética y política de garantizar la vida, la seguridad y la dignidad de todas las personas, sin distinciones. Cuando calla, cuando niega, cuando despide, se vuelve cómplice. La agresión que sufrió Anggie desnuda una verdad incómoda: la democracia argentina sigue en deuda con las vidas travestis/trans.
Defenderlas no es una demanda sectorial ni un gesto simbólico; es defender el corazón mismo de los derechos humanos y la democracia. Porque donde se hiere a una, se hiere a toda una comunidad. Y cuando una identidad es negada, retrocedemos como sociedad.
Sin embargo, allí donde intentan sembrar miedo, florece la organización. Donde buscan excluir, crece la solidaridad. La comunidad travesti/trans en nuestro país lleva décadas enfrentando la violencia con ternura y con política. Sigue de pie, habitando la resistencia, recordándonos que no hay democracia posible sin justicia social, sin igualdad y sin reparación.
Por eso, hoy y siempre, sostenemos que defender las vidas travestis/trans es defender la democracia misma. El futuro —como lo soñaron Lohana, Diana y tantas otras— será travesti-trans, o no será.