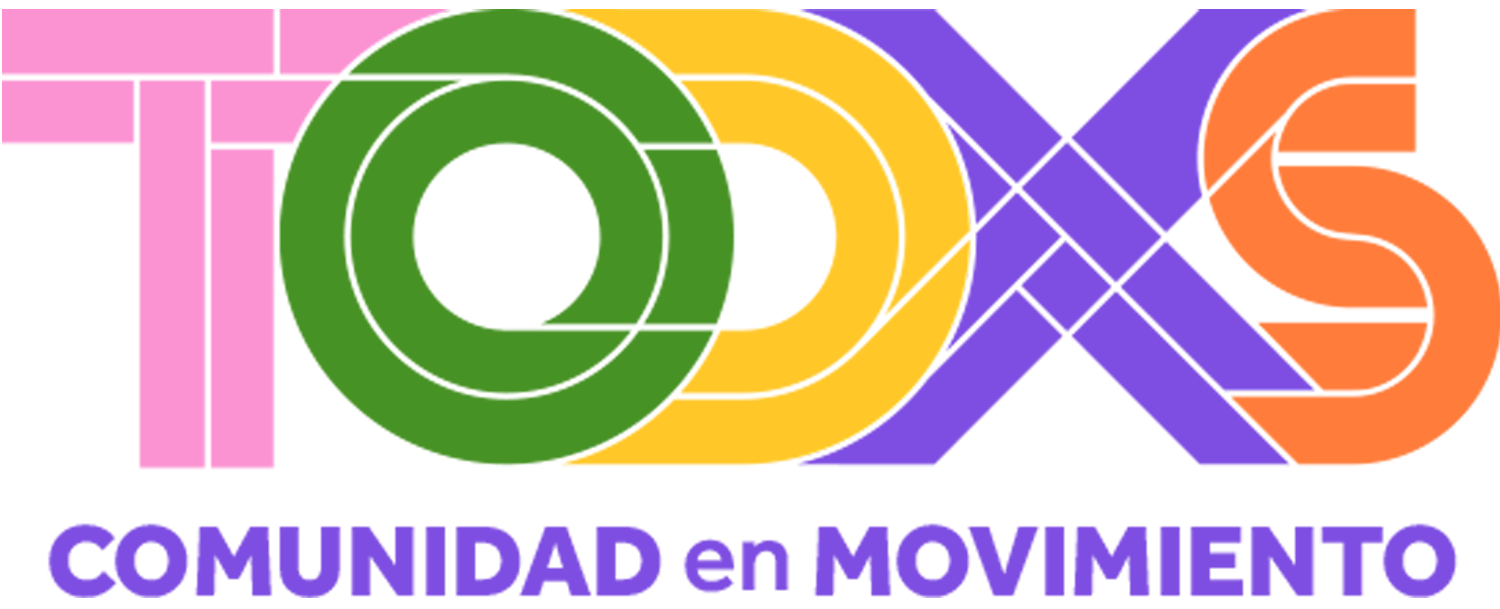A dos meses de la promulgación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la atención postaborto en Argentina, LatFem recorrió espacios de salud del área metropolitana de Buenos Aires para conocer cómo se está implementando el derecho conquistado por los feminismos. La demanda, las consultas, las limitaciones y las prácticas feministas que dejaron de ser subterráneas y salieron a la superficie para transformar el sistema médico. Escribe Flor Alcaraz y el trabajo fotográfico es de Solange Avena.
“Consulta aborto legal. En este CESAC acompañamos interrupciones del embarazo”, advierte un cartel colorido sin eufemismos ni vacilaciones en el centro de la sala de espera del Centro de Salud y Acción comunitaria (CeSAC) 47 de la Villa 31-31 Bis, de Retiro. Una whipala enorme pintada en la pared acompaña la información junto con las fotos de las tres jóvenes víctimas de femicidio en el barrio. Antes de que el aborto sea ley en Argentina, las profesionales de la salud pegaban cartelería sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo que después aparecía en el suelo. Por eso se inventaron una contraseña compartida entre administrativas, seguridad, limpieza y el resto del personal para cada vez que una paciente necesitaba abortar. Se activaba el “Código Verde”, que también devino en grupo de Whatsapp. Hoy ya no es necesario hablar en códigos pero el grupo se mantiene.
Hasta hace dos años eran sólo tres las profesionales de la salud del Hospital Sub-Zonal Materno Infantil Eduardo Oller de San Francisco Solano, en el municipio de Quilmes, que acompañaban interrupciones legales del embarazo. Compraban ellas mismas la medicación en la farmacia del barrio con plata de caja chica y las pacientes que necesitaban llegar a ellas tenían que sortear una serie de obstáculos y laberintos para arribar al lugar donde las atendían. Ahora cuentan con las partidas de Misoprostol que les envía el gobierno bonaerense, el Consultorio de Salud Sexual Integral y Diversidad está junto al resto de los consultorios externos, en la entrada del lugar y tienen un ecógrafo propio. En los dos primeros meses del 2021 ya hicieron 80 abortos, casi el mismo número que acompañaron en todo 2020.

Este 14 de marzo se cumplen los primeros dos meses de la promulgación de la flamante ley de interrupción voluntaria del embarazo 27.610 en Argentina y todas las prácticas, saberes y acompañamientos que antes circulaban a diario de manera subterfugia en los centros de salud del área metropolitana de Buenos Aires, salieron a la superficie como forma de garantizar y robustecer derechos. Una pulseada ganada al sistema médico hegemónico que todavía sigue en tensión y transformación. LatFem recorrió un centro de salud de atención primaria, otro del segundo nivel y un tercero del sector privado para conocer cómo se está implementando la ley feminista conquistada en diciembre pasado.
—Para nosotras es una gran tranquilidad trabajar de esta manera. No tener que pedir explicaciones es fantástico. Es un alivio. Es otro tipo de consulta y una se siente más cómoda—dice a LatFem, Andrea Benhabib. Lleva puesto barbijo, anteojos de protección y un ambo celeste. Ella es médica generalista en el CeSAC 47, que funciona en la zona del barrio conocida como Bajo Autopista, una de las más postergadas. Se llega hasta ese lugar de construcciones apretadas, atravesando la feria, en la que venden desde palanganas, yuyos, CDs, hasta Cytotec. Por esta zona, los cables no cruzan el cielo porque casi no se ve. El verdadero techo es la autopista Illia. El trabajo de Andrea y sus compañeras no cambió mucho en lo cotidiano porque ya venían garantizando abortos legales, pero la nueva legislación les permitió correrse del lugar de interrogatorio judicial que obligaba el sistema de causales.
La trabajadora social Pilar García Pumarino refuerza la idea de su compañera: “Hay quienes quieren contar la situación o los motivos por los cuales tienen que abortar y quienes no. Lo prioritario es resolver la interrupción. Como tenemos un equipo interdisciplinario trabajamos desde el primer momento con ese enfoque y si no es en esa primera consulta, si la persona necesita otro tipo de intervención o acompañamiento por una situación de violencia de género, por ejemplo, va a surgir en todo el proceso”.

El ejercicio feminista de la escucha sigue estando, a pesar de que ahora no es necesario demostrar las causales para que una persona pueda decirle que no a un embarazo no deseado, al menos, hasta la semana 14 y el Estado la acompañe.
Estefanía Cioffi es médica generalista, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y coordina el equipo de Salud Sexual en el Hospital Oller, en San Francisco Solano, a casi 30 kilómetros de la Villa 31. “Antes lo que hacíamos era pedir una justificación para que puedan acceder al derecho y ahora esa justificación no la pedimos pero sí acompañamos todo lo que le pasa a esa persona. Para nosotras la interrupción de un embarazo es la puerta de entrada al sistema de salud y a abordar el resto de los problemas que traiga esa persona que, en general, son muchos. Muchas veces nos escriben al mail sin entender cómo es el recorrido. Les respondemos que necesitamos una ecografía y les referenciamos los horarios que tienen que venir acá para hacerse una de manera gratuita. Y después le damos el turno. Ese mismo día si tienen menos de doce semanas se van con la medicación. Si tienen más de 13 semanas, se procede a la internación. Y a partir de las 14 semanas seguimos construyendo causales”, explica en tono pedagógico.
Tanto en Solano como en la Villa 31 trabajan en duplas y en equipos interdisciplinarios: médicas generalistas, ginecólogas, obstétricas, psicólogas y trabajadoras sociales. Es otra herencia de las prácticas feministas que hace que el trabajo sea de calidad, integral y en profundidad.
Fuente: Latfem